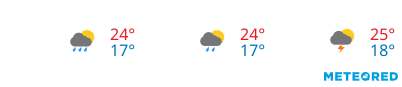Son casi las seis de la tarde de un día cualquiera de semana, todavía el sol no se perdió en el cerro azul, la fresca brisa del atardecer acaricia moviendo apenas las pequeñas hojas de los pinos y eucaliptos que rodean la cancha de Yala, solo se escucha a lo lejos el correr de las aguas del río Grande y algún tero-tero graznar, no hay nadie en ese lugar y de repente, como tantas otras veces, salido de la nada suena fuerte un silbato ¡¡pprr!! ¡¡pprr!! ¡pppprrrrr!! Que se repite unas dos o tres veces y el cual es escuchado de punta a punta por todos los yaleños, es el llamado a jugar una picadita en ese verde predio.

Poco a poco los jugadores, chicos y no tan chicos comienzan a llegar, algunos caminando, otros corriendo, ni preguntan quien tocó el silbato, la pelota ya está ahí. Con pan y queso y salamito con pan se elijen jugadores, se juega por el honor, todos meten pata, es una final, no hay que perder, no hay referí.
Mientras juegan alguien que de día no se ve tinquea una tapita de gaseosa de Chinchivila, ¡plop! cae justo al pie del mástil, después caen dos tapitas más ¡plop! ¡plop!, todas tienen la figurita de una pelota, pasan los minutos, los últimos rayos del sol ya se están yendo, el partido ya está ganado por goleada, uno del equipo perdedor pícaramente avisa gritando: “el que hace el último gol gana”, la luz del sol ya no está, se sigue jugando lo mismo, los gritos del juego se escucha en todo Yala, la pelota va y viene, pasa muy cerca del mástil en donde está sentado un niño que tiene puesto un sombrero de paja y un silbato de color negro colgado en el cuello, nadie puede verlo, y justo cuando otra tapita es tinqueada ¡¡plop!! el equipo que está ganando hace el último gol, final del partido, no importa el cansancio ni el resultado del picadito, todos se van satisfechos hablando de sus proezas con la chuti, sin darle importancia la pelota queda en el campo de juego, total no es de ninguno de ellos, el silencio se apodera de la cancha, el extraño niño se para, busca a su pelota y pateándola se pierde en la oscuridad del cementerio.

Solo quienes vivieron en Yala escucharon alguna vez el silbato de un niño llamado Latincha.